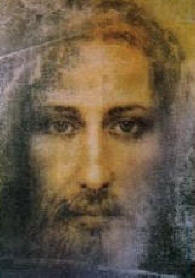(Domingo
II - TC - Ciclo A – 2017)
“Jesús se transfiguró en el Monte Tabor” (cfr. Mt 17, 1-9). Jesús se transfigura en el
Monte Tabor, es decir, deja traslucir la luz y con una intensidad tal, que su
rostro resplandece “como el sol”, mientras que sus vestiduras se vuelven “blancas
como la luz”. De un momento a otro Jesús cambia, de una apariencia normal a todo hombre, a resplandecer con un resplandor mayor a mil soles juntos.
¿Qué significa la Transfiguración? Ante todo, es una
manifestación de la divinidad de Jesús, es decir, es una teofanía, tal como la
Epifanía –la manifestación luminosa del Niño Jesús en Belén- o la teofanía
trinitaria del Jordán. En este caso, Jesús se manifiesta como Dios porque la
luz que lo ilumina no es una luz creada, sino increada, y no se origina fuera
de Él, sino en Él, en su Ser divino trinitario, puesto que la naturaleza divina
es luminosa. En otras palabras, lo que hace Jesús en la Transfiguración es
revelar, visiblemente, su condición divina: Dios es Luz, y Luz Increada,
eterna, viva, que concede la vida eterna a quien ilumina. Jesús, que es el
Cordero de Dios, posee la luz de la gloria, comunicada por el Padre desde la
eternidad; la luz que emite en el Tabor, es esa misma luz que recibe del Padre desde
la eternidad y que, brotando de su Ser trinitario, ilumina a la Jerusalén
celestial, puesto que Él es su Lámpara: “La Jerusalén celestial no tiene
necesidad de sol ni de luna, puesto que su Lámpara es el Cordero” (Ap 21, 23). La luz con la que Jesús
ilumina el Tabor, es la misma luz con la que Jesús ilumina a los ángeles y
santos en la Jerusalén celestial.
Jesús
ya había demostrado su condición divina con los milagros, y se había
auto-proclamado como Dios Hijo, igual al Padre, Dador del Espíritu Santo, junto
con el Padre; ahora, en el Tabor, manifiesta su divinidad de un modo nuevo:
visiblemente, permitiendo que la luz de su Ser divino se refleje a través de su
naturaleza humana. Al transfigurarse, es decir, al revestirse de luz, Jesús se
manifiesta visiblemente como Dios
Hijo encarnado. Cuando se considera el fenómeno de la Transfiguración, lo que
se debe tener en cuenta es que, lejos de ser algo extraordinario, esta
condición luminosa de Jesús es en realidad su estado natural porque, como hemos
dicho, Él es Dios y “Dios es Luz” (1 Jn
1, 5). Nos tenemos que preguntar, entonces, por qué razón, si este era el
estado natural de Jesús, sin embargo Jesús no resplandecía ni emitía su luz
divina trinitaria -es decir, la luz de su gloria, porque en el lenguaje bíblico
la luz es sinónimo de gloria- en toda su vida terrena, excepto en dos oportunidades. En otras palabras, la pregunta es: si Jesús es
Dios, ¿por qué emitió su luz sólo en la Epifanía, a poco de nacer, y luego por
unos breves instantes en el Tabor, mientras que el resto de su vida terrena aparecía
ante los demás como si fuera un hombre más entre tantos, sin resplandecer? La respuesta
a esta otra pregunta, nos permite profundizar en el significado de la
Transfiguración: si el estado natural de Jesús es el de la Transfiguración, y
si Él, durante toda su vida terrena, se mostró, no como Dios resplandeciente de
gloria, sino como un hombre más entre tantos, al punto que sus contemporáneos
lo llamaban “el hijo del carpintero”, “el hijo de María”, es porque, por un
milagro de su omnipotencia, impedía que la luz de su gloria se irradiara al
exterior por medio de su naturaleza humana, y
esto lo hacía para poder sufrir la Pasión.
Es
decir, si Jesús hubiera vivido su vida terrena tal como lo requería su
condición divina, revestido de luz y de gloria, no habría podido sufrir la
Pasión, porque el estado de naturaleza glorificada impide el sufrimiento. Sin embargo,
era tanto era el Amor que Jesús nos tenía, que habiendo podido salvarnos sin sufrir,
decidió, para demostrarnos hasta dónde llega su Amor por nosotros, obrar un
prodigio, un milagro de su omnipotencia, y es el de no permitir traslucir la
luz de su gloria, para poder así sufrir el Calvario, por nuestra salvación. Entonces,
no es que la Transfiguración es un milagro, por el cual Jesús aparece
recubierto de luz divina: ése es su estado natural; el milagro es que viviera
los treinta y tres años sin transfigurarse, para que su naturaleza humana
pudiera padecer el tormento de la cruz.
Una vez hecha esta consideración, surge otra pregunta: ¿por
qué Jesús se transfigura poco tiempo antes de la Pasión? Dice Santo Tomás de
Aquieno que es para que los discípulos tengan fuerza en los duros momentos de
la Pasión que habrían de sobrevenir. Es decir, Jesús se transfigura para que
sus discípulos, contemplando la luz de la gloria que brotaba de Jesús y
sabiendo por lo tanto, sin lugar a dudas, de que Jesús era Dios omnipotente,
cuando lo vieran en el otro Monte, el Monte Calvario, cubierto no ya de luz,
sino de su Sangre Preciosísima, no se abatieran y no desesperaran, recordando
al Dios glorioso del Tabor. Jesús se transfigura de luz en el Monte Tabor para
que sus discípulos, viéndolo cubierto de Sangre en el Monte Calvario, no solo
no desfallecieran, sino que tomaran fuerzas con el recuerdo del Dios glorioso. Y
es también para que nosotros, cuando contemplemos a Cristo crucificado, con su
corona de espinas, con su Sangre brotando de sus heridas, con los clavos en sus
manos y pies que lo aferran al madero, recordemos que ese Cristo es Dios;
recordemos que el Cristo Crucificado y también el Cristo de la Eucaristía, es
Dios omnipotente, para que así tengamos confianza y fe en su divino poder,
sobre todo cuando atravesemos por las tribulaciones que sobrevienen en la vida
terrena.
La
Transfiguración del Monte Tabor, entonces, está estrechamente unida a la
Ignominia del Monte Calvario y es por esta razón que, para comprender en su
totalidad la significación sobrenatural de la Transfiguración, es necesario
contemplar la Transfiguración y la Alegría del Monte Tabor, a la luz de la
Humillación y el Dolor del Monte Calvario. En el Tabor, Jesús se muestra como
el Dios de la gloria infinita, que resplandece con una luz más brillante que
miles de soles juntos; en el Calvario, Jesús se muestra cubierto con su Sangre
Preciosísima, humillado, ofendido, golpeado, indefenso ante los hombres y
abandonado por sus discípulos; en el Tabor, Jesús se muestra revestido de luz
divina, y como esa luz la recibe desde la eternidad del Padre, el Tabor es obra
del Padre; en el Calvario, Jesús se muestra cubierto de heridas sangrantes, de
golpes, de hematomas, de escupitajos, de ignominia, de humillación, y como todo
eso se debe a nuestros pecados, podemos decir que el Monte Calvario es obra de
nuestras manos; en el Tabor, la compañía de Jesús es deliciosa y provoca tanta
alegría, gozo y dicha, que todos, como Pedro, desean estar con Él: “Pedro dijo
a Jesús: “Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí mismo tres
carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías””; en el Calvario, en
cambio, Jesús parece abandonado por el Padre, es abandonado por sus discípulos,
teniendo por sola compañía la de su Madre amantísima, la Virgen, mientras que
el resto de los hombres, la humanidad entera, lo crucifica en medio de insultos
y blasfemias y es por eso que nadie –o casi nadie- quiere estar con Él en la
cruz.
“Jesús se cubrió de
su luz en el Monte Tabor (…) Jesús se cubrió de su Sangre Preciosísima en el
Monte Calvario”. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿En la alegría del Monte Tabor,
o en el dolor, desamparo, humillación e ignominia del Monte Calvario? Hagamos lo
que hace nuestra Madre del cielo: no aparece en el Tabor, pero está de pie, al lado
de la Cruz, en el Monte Calvario. Llevados por la Virgen, acompañemos a Jesús
en el Calvario y, con un corazón contrito y humillado, postrémonos ante Él y
besemos, con amor y devoción, sus pies ensangrentados.