(Domingo
XVII - TO - Ciclo A – 2017)
“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en
un campo…” (Mt 13, 44-52).
Puesto que no sabemos cómo es el Reino de Dios, ya que no
tenemos experiencia de la vida eterna y de la bienaventuranza, Jesús nos lo
describe con tres imágenes: un tesoro escondido en un campo, un negociante que
descubre una perla de gran valor, y una red con peces, de los cuales se
conservan los buenos y se descartan los que ya no sirven.
En las tres imágenes, lo que hay en común es algo de mucho
valor: un tesoro, una perla, una red de peces que, aunque hay algunos malos, la
mayoría sirve. En las tres imágenes, con las que se compara al Reino de Dios,
el Reino es equiparado a alguna cosa –desconocida, misteriosa-, que vale mucho;
tanto, que justifica que, el que lo quiera comprar, esté decidido a “venderlo
todo”. Es algo valioso y que proporciona alegría cuando se lo adquiere, tal
como el hombre de la parábola, que “vende todo lo que tiene” y “lleno de
alegría”, “compra el campo”.
Ahora bien, ¿qué es este elemento misterioso –tesoro, perla,
peces-, que constituye el Reino de los cielos y por cuya posesión vale la pena venderlo
todo? Para Santo Tomás de Aquino[1], el
tesoro escondido es la eternidad –obviamente, la eternidad bienaventurada en la
visión beatífica de la Trinidad, y no la eternidad del Infierno. En Homilía
sobre el Credo, Santo Tomás afirma que el término final de todos nuestros
deseos es “la vida eterna”, en la cual “el hombre se une con Dios” y en donde
el hombre, hecho por Dios y para Dios, ve cumplidos todos sus deseos, porque en
esa unión encuentra mucho más de lo que podría llegar a desear o esperar. Dice así
Santo Tomás: “Es lógico que la meta de todos nuestros deseos, es decir, la vida
eterna, sea mencionado en el Credo, al final de todo lo que se nos propone
creer: “Y la vida eterna. Amén.” En la vida eterna está la unión del hombre con
Dios.. la alabanza perfecta..., y el cumplimiento de todos nuestros deseos,
porque cada uno de los bienaventurados poseerá aún más de lo que puede desear y
esperar”.
Para
Santo Tomás, el Reino de Dios no puede consistir nunca en algo creado, en algo
que pertenezca a esta vida terrena, al tiempo y a la historia, porque nada de
lo creado puede satisfacer al hombre de modo perfecto, desde el momento en que
la sed de felicidad, inscripta en el alma humana como un sello desde el
instante mismo de su creación, solo puede ser saciada con Dios y su Amor. Dice así
Santo Tomás, citando también a San Agustín: “En esta vida, nadie puede cumplir
todos sus deseos. Nunca nada creado podrá satisfacer al hombre perfectamente.
Sólo Dios satisface infinitamente. Por esto, sólo en Dios tenemos descanso,
como lo dice San Agustín: “Nos has hecho par Ti, Señor, y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse en Ti”[2].
En la vida eterna, dice Santo Tomás, los bienaventurados
verán extra-colmados sus deseos y de manera tal, que desbordarán de gloria y
alegría, porque las verdaderas delicias, y los verdaderos deleites –no los
sensuales ni los pecaminosos de cualquier orden, sino ante todo los amores
espirituales verdaderos y buenos, como el amor de amistad, el amor esponsal, el
amor filial, y todo tipo de amor humano bueno-, encontrarán en el cielo su
realización plena y perfecta. Continúa Santo Tomás: “Ya que en la patria
celeste los santos poseerán a Dios perfectamente, es evidente que no sólo su
deseo será colmado sino que desbordarán de gloria. Por esto dice el Señor:
“Entra en el gozo de tu Señor” (Mt
25, 21) Y San Agustín dice a este propósito: “No todo el gozo entrará en los
que se alegrarán. En cambio, ellos entrarán del todo en el gozo eterno”. En un
salmo se dice: “Quisiera contemplarte en tu santuario, ver tu poder y tu
gloria.” (Sal 62, 3) y en otro: “el
Señor te dará lo que desea tu corazón” (Sal
37, 4). Cuando uno desea las delicias verdaderas es aquí donde se encuentra la
delectación suprema y perfecta porque consistirá en el bien supremo que es Dios
mismo: “A tu derecha, delicias por siempre” (Sal 15, 11).
“El
Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo…”. Si el tesoro
escondido es la eternidad bienaventurada en los cielos, entonces en la tierra,
el tesoro escondido es la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios Hijo en
Persona, que es la eternidad en sí misma. Si los católicos entendiéramos y
verdaderamente apreciáramos que la Eucaristía es el tesoro escondido en ese
campo celestial que es la Iglesia Católica, entonces no dudaríamos no solo en
vender todo lo que tenemos, con tal de adquirirlo, sino que daríamos nuestras
vidas, con tal de adquirir el campo y su tesoro; si los católicos
verdaderamente consideráramos y apreciáramos a la Eucaristía y a la Santa Misa
como el tesoro escondido de la parábola, no dudaríamos en pedir la muerte,
antes que perder la gracia por un pecado mortal o venial deliberado, porque
perdida la gracia, se pierde toda posibilidad de acceder al tesoro más valioso
que infinitos cielos eternos, el Cuerpo de Jesús, glorioso y resucitado en la
Eucaristía.

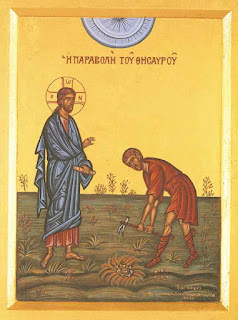
No hay comentarios:
Publicar un comentario